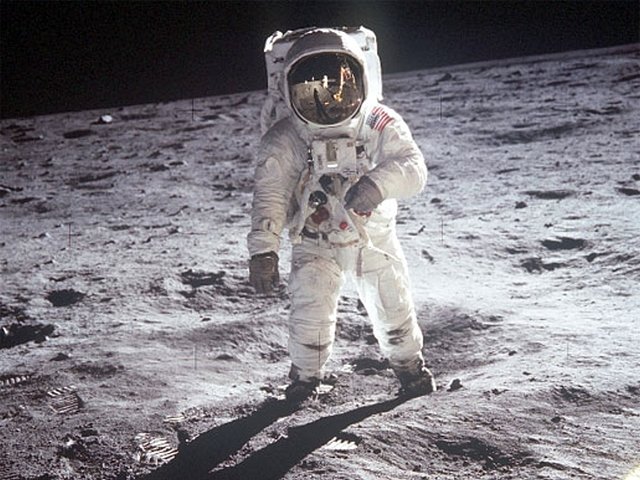Antonio Muñoz Molina
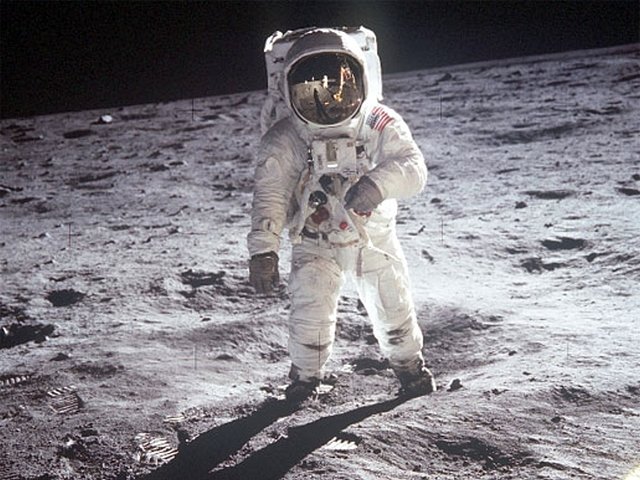
Una vez estuve a punto de ahogarme, en la huerta de mi padre, en la alberca, cuando tenía nueve o diez años, un anochecer de verano. Iba corriendo por una vereda paralela a la alberca, me tropecé en la media luz rosada y tardía del crepúsculo y caí al agua, que no estaba profunda, porque se había gastado casi toda en los riegos del día, y me di un golpe contra una piedra en el fondo. Mi padre no estaba muy lejos, pero no oyó el ruido del chapuzón y no se enteró de nada. Debí perder el conocimiento durante unos segundos. Abrí los ojos y no sabía donde estaba. Yacía boca arriba sobre el cieno y la vegetación sumergida de la alberca. Medio yacía, medio flotaba, ahogándome, aletargado, con los ojos abiertos, viendo tras el filtro verdoso del agua el vacío del cielo sin nubes en el que la Luna y Venus ya habían aparecido, las ovas que flotaban en la superficie, las ramas de una higuera que pendía sobre la alberca, buscando su humedad. Me habría ahogado no por no saber nadar sino porque no llegaba a tener conciencia de lo que estaba sucediéndome, y porque sentía una rara placidez que luego no he experimentado nunca, narcotizado por una dulce conformidad hacia algo que parecía la llegada del sueño o la de la noche, suspendido sin peso en el agua templada, entre el suave cieno y las algas del fondo y la superficie vaga y luminosa como un cristal empañado de vaho. Me revolví un instante después, manoteando en el agua de repente turbia que me inundaba los pulmones, logré agarrarme ciegamente a algo, la rama de la higuera, emergí como el que se despierta de una pesadilla, la boca muy abierta sin emitir ningún sonido, chorreando ovas y cieno, vomitando agua cenagosa mientras oía desde muy lejos la voz de mi padre llamándome. "Ay, hijo mío, qué torpe eres" me dijo luego, queriendo amortiguar el susto con un poco de ironía, mientras me ayudaba a secarme y me apretaba contra él para contener la tiritera de frío y de pánico retardado, "a nadie más que a ti se le ocurre ahogarse en tres palmos de agua".